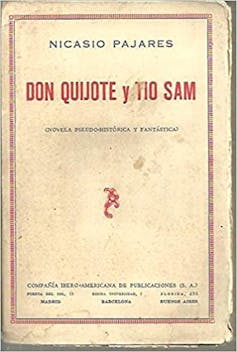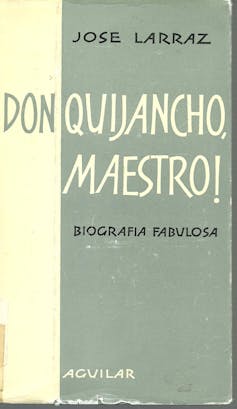Fuente: http://www.theconversation.com
Publicado: 11 octubre 2022 19:04 CEST
Autoría
- Santiago Alfonso López Navia. Vicedecano de Investigación de la Facultad de Educación, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Cláusula de Divulgación
Santiago Alfonso López Navia no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Nuestros socios

UNIR – Universidad Internacional de La Rioja aporta financiación como institución fundacional de The Conversation ES.
Creemos en el libre flujo de información
Republique nuestros artículos libremente, en impreso o digital, bajo licencia Creative Commons
Republicar este artículo
En un artículo anterior dedicado a las voces femeninas en el Quijote ya nos ocupamos de los discursos de las mujeres más relevantes de la novela y prestamos especial atención a la pastora Marcela, ejemplo de libertad, coherencia y lealtad a sus sentimientos más profundos.
¿Pero qué ocurre con la silenciosa (y ausente) Dulcinea? ¿En qué consiste su naturaleza literaria? ¿Quién la inventa y, sobre todo, quiénes y por qué la reinventan? ¿Cómo se entiende la función de esta mujer que no sabe que hay un hombre que se hace llamar don Quijote y que se cree caballero andante en su nombre?
Dulcinea, una invención de don Quijote
En el mismo comienzo de la novela de Cervantes y en su visión literaria del mundo, Alonso Quijano se reinventa a sí mismo como el caballero andante don Quijote de la Mancha. Para crear y recrear una experiencia caballeresca a su medida le hace falta una dama, y ese es el punto en el que entra Dulcinea. Podemos decir, en cierto modo, que Alonso Quijano inventa a don Quijote y que este inventa a Dulcinea, a partir de Aldonza Lorenzo.
Esta Dulcinea inventada es totalmente ajena a la fabulación literaria de don Quijote. Eso justifica que sea siempre un personaje sin voz: un personaje que no habla, pero del que hablan los demás. Un personaje, por cierto, del que don Quijote habla a Sancho sin que este conozca en principio su verdadera identidad
La reinvención de Sancho Panza
Desde el momento en que Sancho Panza sabe que Dulcinea del Toboso es en realidad Aldonza Lorenzo dispone de las claves necesarias para reinventarla de acuerdo con sus intereses, necesidades y circunstancias.
Eso explica que en la narración del encuentro que nunca tuvo con ella en El Toboso caiga en su propia trampa. Así, en los primeros capítulos de la segunda parte, para salir del apuro que para él representa la búsqueda de la dama por interés de don Quijote, Sancho urde un falso encantamiento de Dulcinea y sus damas, “convertidas” a los ojos de su amo en “tres labradoras sobre tres pollinos…”.
Tal como había previsto Sancho, don Quijote, que reinventa literariamente la realidad, entiende y acepta el falso encantamiento de Dulcinea. Por eso vuelve a verla encantada en su sospechosa ensoñación de la cueva de Montesinos.
Pero en la recreación de Sancho empiezan los problemas, que le convierten en víctima de su propia fabulación.

La apropiación de los duques
Durante la estancia en el palacio de los duques, don Quijote y Sancho Panza sufren la burla de sus anfitriones, representantes de una nobleza ociosa y malintencionada.
Tirando del hilo de la Dulcinea encantada que Sancho se había sacado oportunamente de la chistera, los duques montan una farsa aparatosa y espectacular donde las haya. Un fingido mago Merlín, cuyo discurso no discute don Quijote, desvela la fórmula del desencantamiento, sin duda traumática para Sancho, que consiste en obligarle a darse tres mil trescientos azotes “en ambas sus valientes posaderas”.
Sancho no puede confesar públicamente su mentira, pero tampoco está dispuesto a cumplir con los designios de Merlín. De nada vale la vehemente insistencia de don Quijote, porque el desencantamiento solo funcionará si Sancho acepta voluntariamente el procedimiento.
Y ahí es donde entra la voz de una no menos fingida Dulcinea, encarnada por un paje de los duques, que afea severamente la pusilanimidad de Sancho. Esta reconvención, reforzada por el duque cuando advierte al futuro gobernador de que no lo será si persiste en su cobardía, hace que Sancho acepte. Lo hace a regañadientes y deja bien claro “que me los tengo que dar cada y cuando que yo quisiere”, momento a partir del cual don Quijote no dejará de recordarle su promesa.
La fabulación tiene otras manifestaciones y da pie a otras peripecias a lo largo de la segunda parte de la novela, pero las claves esenciales quedan suficientemente expuestas. No podemos dejar de prestar atención, sin embargo, a la imbatible lealtad de don Quijote cuando, vencido en la playa de Barcelona por Sansón Carrasco, caracterizado como Caballero de la Blanca Luna, está dispuesto a perder la vida con tal de no renunciar al ideal que él mismo inventó en su día. La voz que no tiene Dulcinea se compensa con la firmeza de la voz de un don Quijote derrotado, pero no vencido.
Algo sobre la voz de Dulcinea en las recreaciones del Quijote

A diferencia de la novela de Cervantes, Dulcinea tiene voz propia en algunas recreaciones narrativas del modelo. Grosera y soez, replica al caballero en el segundo capítulo del Quijote de Avellaneda (1614). Despechada, pero enamorada, se queja de la deslealtad de don Quijote en las Semblanzas caballerescas de Luis Otero y Pimentel (1886). Acogedora y tierna, le confiesa su permanente disposición para amarlo y darle consuelo en El pastor Quijótiz de José Camón Aznar (1969). Reivindicadora de su existencia real, su voz preside toda la narración de Dulcinea y el Caballero Dormido de Gustavo Martín Garzo (2005).
Frente a lo que ocurre en la música popular española, en donde mantiene su silencio, la voz de Dulcinea tiene también su presencia en la música culta. Ahí está el caso de la ópera Don Quichotte de Jules Massenet (1910), cuya Dulcinea, por referirnos siquiera brevemente a la música popular estadounidense, tiene alguna relación con la que habla en el musical Man of la Mancha de Dale Wasserman, Mitch Leigh y Joe Darion (1965).
Silenciosa y ausente, en fin, pero siempre presente en la misión caballeresca de don Quijote, oímos la voz de Dulcinea en otras voces y su mensaje nos recuerda cuánto de inspirador y cuánto de necesario hay en el ideal que representa.