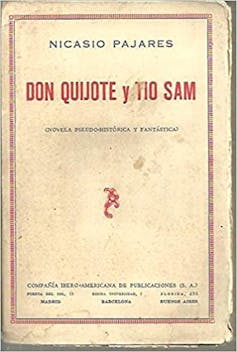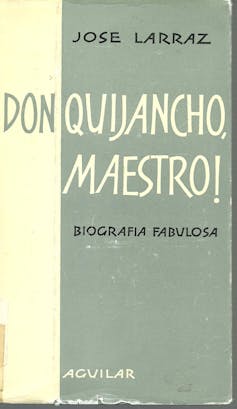Fuente: http://www.eldiario.es
- “La derecha española está vendiendo todavía una versión que está falseada en su concepción primitiva. Tienes que justificar el golpe, y recurres a los asesinatos, disturbios, quemas de iglesias”, argumenta Viñas: “La historia de la República, la Guerra Civil y el franquismo ha sido muy manipulada”
- Entrevista — Francisco J. Leira: “Con Millán Astray, un sector del Ejército se radicalizó con un nacionalismo vinculado a la catolicidad”
Foco

4 de febrero de 2023 22:04h
Actualizado el 05/02/2023 05:30h
Ángel Viñas (Madrid, 1941) lleva más de cuatro décadas dedicado a la Historia. Economista de formación, técnico comercial y economista del Estado, entró en el ejercicio de indagar en el pasado para luego contarlo muy influido por su trabajo en el ministerio de Asuntos Exteriores: si a algo se dedican los diplomáticos, es a dar cuenta por escrito de todo lo que hacen. Y eso deja un rastro documental valiosísimo para las generaciones venideras.
Ese afán por los documentos, por los papeles, por las evidencias primarias relevantes de la época, es lo que ha llevado a Viñas a convertirse en un historiador como hay pocos, que no sólo arroja luz sobre un pasado desconocido, sino que, al mismo tiempo, desmonta bulos, falacias e invenciones de políticos e historiadores del pasado y del presente. Y fruto de ello es su último trabajo, Oro, guerra, diplomacia. La República española en tiempos de Stalin (Crítica),
Hay una expresión que usted repite varias veces en este libro: “La historia no es definitiva”. Y habla también de que los historiadores “no son definitivos”.
Bueno, es que es así. ¿Por qué? Pues porque el tiempo pasa, las circunstancias en las que se desenvuelven los historiadores cambian, los historiadores cambian, las percepciones del pasado cambian… Pero hay cosas que no cambian, los hechos: hubo una Guerra Civil, hubo una Guerra Mundial. Y lo que los historiadores hacen es explicar los hechos, que en el caso español es muy fácil, porque la historia de España, la de la República, la Guerra Civil y el franquismo, es mala historia. Porque ha sido muy manipulada, muy tergiversada y es ahora, en los últimos 30 años, cuando han empezado a abrirse los archivos y empiezas a ver lo que hubo detrás de los hechos.
Y luego está el aprovechamiento de la historia, que es fundamental. La historia es maestra de vida, sí, pero ¿qué historia es maestra de vida? A veces no es maestra de vida, a veces es madrastra de vida.
Claro, porque ese aprovechamiento es lo que nos trae su libro, que viene también a intentar arrojar luz y verdad en un territorio abonado a la manipulación y los bulos.
Sí, pero eso se desprende de dos características que se dan en mi caso. Primero, que yo no estudié historia en España, estudié ciertas partes de la historia en Alemania y en Escocia. Y yo empecé a estudiar la Alemania nazi y el 18 de julio, y los antecedentes de la intervención alemana en la Guerra Civil por encargo de Fuentes Quintana.
Y yo me encontré ahí, joven diplomático, que no tenía ni mucha idea, con papeles, y eran los papeles equivalentes de los que hacíamos en la Embajada en Bonn, los que yo escribía. Y dije, ‘hay que ver cómo actuaron los protagonistas de los hechos, y eso se refleja en papeles’.
Después de trabajar en muchos archivos de muchos países, me he dado cuenta de que en realidad todos aplican el mismo tipo de racionalidad: tú a la superioridad le tienes que dar información y, en algunos casos, sugerir alternativas. Y eso lo hacen los rusos, los americanos, los ingleses, los españoles y los chinos; tú haces papeles porque tienes que informar al mando.
Es que es su trabajo.
Un ejemplo: el convoy de la victoria, del 5 de agosto de 1936. [El historiador] Paco Espinosa me mandó una relación de los vuelos que se hicieron desde Ceuta, Melilla, más o menos para Sevilla y Cádiz en los dos primeros meses. Se hicieron cerca de 1.800 o 1.900 vuelos. Eso es un hecho. ¿Y dónde está? En un informe que el Jefe Superior de las Fuerzas Aéreas en África emite al general Franco. Puede mentir, pero, ¿por qué va a mentir? ¿Y qué pasa? Pues que el convoy de la victoria queda reducido a la nada, 3.500 hombres. ¿Y qué haces con eso? Pues que te tienes que cargar el mito del convoy de la victoria o por lo menos resituarlo. Y eso no es ser comunista, socialista, de derecha, de izquierda, o de centro. Es simplemente hacer labor de historiador, y yo me guío por los documentos.
En el libro menciona cuando Óscar Alzaga explicó que en los Gobiernos de la Transición se habían hecho desaparecer multitud de documentos.
Porque en los papeles está la verdad. Mucha verdad.
Y a raíz de los papeles en el libro intenta arrojar luz sobre falsedades. Una muy llamativa, que es casi sentido común, es cuando explica que, si las democracias occidentales no prestaban ayuda a la República y Alemania e Italia empieza a ayudar a los sublevados… ¿Qué salida le quedaba al Gobierno de la República más que pedírsela a la Unión Soviética? Y en el libro también se explica que la teoría de la URSS era: ‘Nosotros no somos los aliados preferentes, tendrían que ser las democracias occidentales’.
Claro. Stalin no podía no ayudar a la República por una serie de razones: no quería dar una victoria fácil a los fascismos. Date cuenta que, desde el 7º Congreso de la Comintern, de 1935, el enemigo es el fascismo, no los socialdemócratas.
La reacción inmediata del secretario del Consejo de Ministros británico cuando estalla la sublevación y empiezan a verse lo de los italianos, es: ‘Tendríamos que pensar si no convendría que en España se estableciera un sistema parecido al de Alemania e Italia, que han nacionalizado a las masas’.
Bueno, no le hicieron caso, pero fue uno de los elementos que contribuyó a la no intervención.
Pero también financieramente. En su libro explica cómo el Banco de España también tocó antes las puertas de otros bancos nacionales antes de ir al soviético.
La República tenía un talón de Aquiles: las reservas del Banco de España estaban en oro, esencialmente en monedas, no en lingotes. Y con monedas de oro del siglo XIX en adelante tú no puedes comprar nada, las tienes que transformar en divisas, en francos, libras y dólares.
Era obligado que movilizara el oro, no tenía otra alternativa. Y Franco no tenía ese problema, porque los italianos, ya desde antes del estallido de la sublevación, se habían comprometido con los monárquicos a suministrar armamento.
Y los alemanes se preocuparon de contraprestaciones, pero contraprestaciones minúsculas, piritas, aceite de oliva… Eso dura dos semanas, tres semanas, un mes, y luego, a crédito.
La Unión Soviética empezó a suministrar armas, y no es que el oro fuera la condición necesaria para que los rusos ayudaran, pero tampoco la Unión Soviética era la mamá de Tarzán.
También en el libro se explica que que sin la ayuda soviética la República seguramente habría caído en el 36.
Pero sin duda alguna.
Y por otro lado, que la Unión Soviética prefería lógicamente la liquidez al crédito.
Sin duda. Yo no digo que la Unión Soviética fuera una hermanita de la caridad. Nadie es hermanita de la caridad en nada, ni siquiera en la Unión Europea. Defiendes tus intereses nacionales. Claro, el oro de Moscú lubricó una parte. Los cálculos que se han hecho sitúan el coste de los suministros bélicos en unos 200 millones de dólares, que no agota todo el montante en divisas del oro enviado a Moscú, que eran 450 millones de dólares, porque la República lo que necesita eran divisas porque se veía sometida también al cerco de la banca internacional. ¿Y la banca internacional cuál era? Ingleses, franceses y norteamericanos.
Estaba estrangulada.
Claro. ¿Y qué haces? Lo que es lamentable es que todo esto más o menos lo sabían desde el primer momento los franquistas, les informaban y les daban datos, aunque no completos. Era una guerra porosa la Guerra Civil.
Pero al franquismo no sólo le sirvió para dibujar a un enemigo peor durante la guerra, sino, después, para justificar también su propio caos económico.
Por eso yo digo que la derecha española está vendiendo todavía una versión que está falseada en su concepción primitiva. Tienes que justificar el golpe, y recurres a los asesinatos, disturbios, quemas de iglesias. Pero todo eso se elude porque desde el año 32 los monárquicos y los carlistas sabían que iban a contar con la ayuda fascista. Y lo que necesitan es achuchar a un sector de las Fuerzas Armadas a través de la propaganda de los cuarteles y crear un Estado de necesidad a través de los medios de prensa de la época: el ABC, principalmente, El Debate y La Nación. Se hipertrofian los desórdenes.
Sin embargo, lo que sí que se ha dicho es que parecía que España iba a ser un Estado soviético en agosto del 36.
Esto se dijo en los cuarteles para estimular el fervor patriótico de un sector importante de la oficialidad. Y esto a mí me irrita profundamente. Porque esto se puede encontrar en los archivos militares de Ávila, los del Servicio Histórico Militar, que han estado cerrados cal y canto hasta los años 70.
¿Y quienes han ido a verlos? ¿Ya que todo el mundo escribe sobre la Guerra Civil, por qué no se va a los archivos militares? Los archivos militares son muy baratos y hay papeles. También en el AGA [Archivo General de la Administración], donde está el comercio hispano-soviético.
Que es un comercio que se demuestra desigual.
Ahora estoy con un amigo mío mirando al lado vencedor y el petróleo. Del petróleo no se sabe prácticamente nada, pero es un arma importante. Se pasó de una Guerra Civil cuaternaria a una Guerra Civil mecanizada. ¿Por qué? Porque tenía petróleo. Se sabe que la Texaco le dio petróleo. ¿Pero cuánto? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Todo eso es importante en la historia. Se puede saber, está en los archivos.
Claro. Pero en 2023 todas estas mentiras o todas estas fábulas siguen teniendo eco. Incluso usted dice en el libro a veces que hay cierto paralelismo entre discursos de ahora de la extrema derecha con estrategias de hace 80 años.
Sí, sí, es que yo soy de los que creen que eso está tan metido en el corazón de la extrema derecha que no necesitan a Trump. La batalla por el relato la descubrieron las derechas en los años 30, como Hitler la descubrió en los años 20 y 30 gracias a Goebbels. Y como Mussolini la había descubierto también en los años 20 y 30. Si es que la batalla por el relato es fundamental.
Que no se puede hacer sin libros, sin medios. Usted hablaba de los periódicos de los 30, pero ahora hay redes sociales, televisión, de todo.
Yo he de confesar que he hecho lo que he podido, y también soy una persona que tiene ya 82 años. El análisis de la prensa de derechas en la República en paralelo a la conspiración es una cosa que pide a gritos que alguien lo haga. Yo, como funcionario, voy a la política, a las decisiones que cuentan.
¿Podría no haber habido Guerra Civil? Podría no haber habido Guerra Civil. ¿Qué es lo que determina la Guerra Civil? Olvídate de la reforma agraria, las izquierdas. Todo eso son condiciones necesarias. Sin esas no hubiera habido Guerra Civil, pero con esas solo tampoco hubiera habido guerra.
¿Cuáles son las condiciones suficientes? Pues tener de tu lado al ejército o una parte sustancial del ejército, tener ayuda exterior –italiana– y crear un relato de que España está al borde del precipicio, que es lo que decía el ABC. Y, claro, que el Gobierno no cortara el golpe.
El gran error de la República fue no cortar el golpe, que lo podía haber cortado. Pensaron que sería como una sanjurjada, pero se les olvidó el vector italiano…
Hablando de la ayuda exterior, a veces se ha hecho el paralelismo con la ayuda a Ucrania.
No tiene nada que ver. Era completamente distinto, el problema de la República es que no se le permitió adquirir armas en los arsenales internacionales, ni siquiera en las grandes corporaciones británicas, que tenían unos arsenales inmensos.
En el libro dice que incluso van al mercado negro porque no tienen dónde encontrar armas, no se las venden.
Y a Ucrania se le da el oro y el moro, si no, Ucrania hubiera dejado de existir y habría sido ocupada por los rusos. No hay comparación posible. Es que las circunstancias son absolutamente diferentes.
En su libro menciona una reunión de Dolores Ibárruri con otro dirigente comunista en el Kremlin para hablar del oro de Moscú. Y al final los rusos dicen que en realidad quien debe dinero es España.
Los rusos citan un solo documento, una carta firmada por Negrín en el mes de agosto de 1938, que no se ha publicado. He de confesar que cuando Lavrov me autorizó a entrar en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de la época soviética, puso como condición que no se me dejara ver los papeles relativos al oro. Tuve las mismas dificultades que teníamos los españoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los años 70, después de la muerte de Franco. Y no vi ese papel, no lo han publicado.
Entonces, yo me temo que la carta no existió o que fue un invento, o que dijo otra cosa.