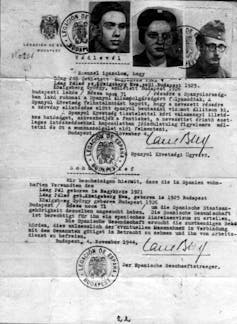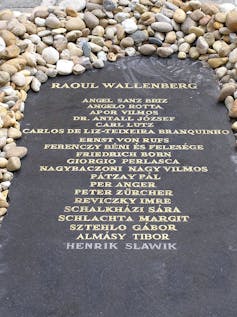Fuente: http://www.eldiario.es
- Owen Hatherley atraviesa la Europa exsoviética en búsqueda de los vestigios arquitectónicos de la era soviética, y encuentra más de los que parecen a simple vista o se ponen en valor.
- — Rusia viola las convenciones internacionales que protegen el patrimonio

24 de marzo de 2022 22:41h. Actualizado el 25/03/2022 05:30h
El formidable volumen de arquitectura generado por la Unión Soviética y los países que permanecieron tras el Telón de Acero durante el tiempo en que tuvieron gobiernos socialistas es un patrimonio que permanece olvidado tras la caída del Muro de Berlín. Los problemas a los que se enfrentaron los revolucionarios rusos tuvieron una escala descomunal, ya que no se trataba solamente de dar alojamiento a una población que salía de una historia de miseria, desigualdad y guerras, en realidad tenía la misión de intentar dar forma a una sociedad nueva, con valores diferentes a los que habían afrontado los regímenes anteriores.
Segunda República: arquitectos al rescate del espacio público
Su historia aparece repleta de temas de interés, desde los aspectos teóricos a las dificultades prácticas, sometida a debates disciplinares tanto como a la voluntad caprichosa de los dirigentes políticos. La tarea era homérica, afrontando aspectos tan diversos como la necesidad de producir viviendas de manera masiva, generar servicios sociales e infraestructuras, y construir elementos simbólicos capaces de convertirse en imagen del sistema, sirviendo como modelo y emblema ante sus ciudadanos y el mundo.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y la de los sistemas políticos en todos los países que antes estaban en la órbita soviética han supuesto una liquidación psicológica y moral de aquel periodo. Sus realizaciones, en tanto que testimonios de un pasado que los ciudadanos desean olvidar, han sido abandonadas, tanto intelectual como físicamente, encontrándose buena parte de aquel patrimonio seriamente perjudicado. Muchos edificios que pertenecían al estado no han sido reconvertimos a nuevos usos y, carentes de mantenimiento, sufren un rápido deterioro.
Los trazados urbanos y los edificios tienen una excepcional capacidad de permanecer, de seguir expresándose a través del tiempo, y hoy, la arquitectura y el urbanismo del comunismo sigue hablando a través de las obras que se generaron durante el tiempo que existió. El espeso silencio y el desprecio que se ha extendido sobre el periodo comunista en la Unión Soviética y en los países que cayeron tras el Telón de Acero ha dejado en el limbo de la historia un volumen de patrimonio descomunal, que abarca numerosos países y buena parte de la superficie de Eurasia.

Durante cinco años, el escritor Owen Hatherley, residente en Gran Bretaña y vinculado a Polonia a través de su pareja, recorrió desde Varsovia los países del Este y la Rusia más cercana, Berlín, Praga, Budapest, Viena, Kiev, Moscú y San Petersburgo. Su interés se centró en indagar en el patrimonio producido durante los años que engloba bajo el término de comunistas y, con el material obtenido de sus viajes, investigaciones, entrevistas y sus conocimientos de la historia moderna de la arquitectura y del comunismo, ha redactado las 704 páginas de Paisajes del comunismo, una obra reveladora, editada por Capitán Swing, que se acaba de poner a la venta.
Para un espectador poco informado, la arquitectura de los regímenes comunistas europeos resulta tosca, brutalista y de una fealdad poco discutible. En especial si se compara con la belleza y sofisticación que muestran los centros de las grandes ciudades europeas de los Habsburgo y de todas aquellas que tenían a Viena como modelo. Antes de iniciar el camino del libro hay que considerar las circunstancias en que se produjo la arquitectura comunista, empezando por el hecho de haberse realizado tras una durísima revolución, después de sufrir el peso más dramático de la II Guerra Mundial, y de afrontar las vicisitudes de la Guerra Fría.

Una economía frágil debió asumir grandes compromisos dirigida de manera centralizada, cuya mejor circunstancia era la abolición de la propiedad del suelo y de la especulación, pero se enfrentaba a la obligación programática de proveer a la población de viviendas dignas con todos los servicios de higiene y habitabilidad imprescindibles. Si se tiene en cuenta que los trabajadores no debían aportar por su vivienda más que una pequeña fracción de sus salarios, hay que imaginar las condiciones en las que se construyeron inmensos barrios homogéneos y prefabricados en las afueras de las ciudades extendiéndose sin condicionamientos del valor del suelo en monótonas perspectivas. El uso de paneles prefabricados de hormigón para la construcción contribuyó al aspecto sucio y desaliñado que hoy presentan esos barrios, que la sensibilidad de los visitantes occidentales rechaza.
Los aspectos más evidentes de una rápida mirada a la arquitectura comunista muestran una primera etapa de participación de los artistas revolucionarios de principios del siglo XX en la construcción de una sociedad nueva. Pero no duraron demasiado tiempo en puestos en los que pudieran realmente hacer una nueva arquitectura en nuevas ciudades. Pronto la planificación escapó de las manos de los artistas y pasó a los administradores, políticos y burócratas, lo cual supuso la llegada de la producción industrial de arquitectura a la realidad de las ciudades.
Mientras la creación de viviendas tomaba el camino de la prefabricación monótona y rutinaria, con edificios semejantes a almacenes de personas, los políticos vislumbraron la necesidad de convertir el centro de las grandes ciudades en escaparates de la revolución, creando grandes espacios públicos cargados de riqueza artística y ornamental cuyo argumento simbólico era la fuerza del estado de los trabajadores. El monumentalismo de las instituciones procuraba que el pueblo sintiera como suyos los paseos, los parques y los teatros y salas de conciertos, el metro y otras dotaciones, pero, a menudo, identificaron el lujo público con ideas estéticas de los regímenes monárquicos anteriores a la revolución, en un revisionismo desalentador.

El libro Paisajes del comunismo es una apasionante colección de experiencias y datos sobre numerosos espacios urbanos, narrados con una agilidad e implicación notables, mostrando un amplio conocimiento de la historia política y de las circunstancias de los lugares que visita, con un estilo directo y muy ameno, mezclando anécdotas e historias personales con las impresiones de sus paseos por los lugares que visita. A pesar de que el título del libro alude al comunismo en general, el autor reconoce la imposibilidad de viajar con sus propios medios a todos los países comunistas de cuatro continentes. Su itinerario ha partido de Polonia, y ha logrado “una cobertura decente de la parte occidental de la Unión Soviética, un poco menos de Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria y Yugoslavia, tan solo las capitales de Hungría y Rumanía”. Es cierto que se centra en las ciudades y no explora el paisaje campestre, pero sus páginas recogen lugares que existen, que pueden ser visitados e interpretados a partir de las páginas del libro.
En el prefacio admite que faltan las experiencias americanas y asiáticas, ni Cuba, ni México, Venezuela o Chile. En cualquier caso, su mirada es amplia, en especial sobre la Europa del Este, y el mayor interés de la obra es la manera certera en que identifica los principales temas que ocuparon la acción arquitectónica y urbanística de los regímenes comunistas en nuestro continente. Advierte el autor que “no habrá mucha información sobre estadios, fábricas, hoteles, bloques de oficinas, escuelas, hospitales, mercados y villas privadas puesto que dichas construcciones se encuentran en cualquier sistema industrializado” para centrase en los espacios que “se dan exclusivamente en este lugar, en esta ideología y en esta economía”. Identifica diferentes tipologías características de la arquitectura de aquel periodo, que correspondían a funciones propias de una sociedad nueva que pretendía cambiar los parámetros de la vida colectiva, y con ellos organiza el índice de la obra.
El primero de esos espacios es la magistral, la avenida de grandes dimensiones que se construyó en las principales ciudades de cada país socialista, normalmente con el fin de ser representativa de los valores urbanos del régimen y de servir como escenario para las grandes demostraciones ceremoniales, en especial los desfiles. El autor encuentra una íntima relación entre los grandes bulevares soviéticos y los que realizó Haussmann en París, señalando que pasaron de ser escenarios para la protesta pública y la revolución en la capital francesa a servir para “la exhibición de la revolución” soviética, y convertirse en el “espacio emblemático del poder estalinista”. A este género pertenecen la calle Tverskaya de Moscú, la Karl-Marx-Allee de Berlín, la Marszalkowska de Varsovia y la Kreschatik de la sufriente Kiev. Como espacios representativos tendieron a expulsar a los trabajadores de su entorno para alojar funcionarios, y a incorporar edificios representativos cargados de ornamentación y aplicaciones artísticas con frisos y estatuas de esforzados campesinos y proletarios en actitudes heroicas.

El segundo capítulo hace referencia al concepto de mirkorajón, o microrregión, que dedica a estudiar la creación de grandes complejos residenciales alejados del centro urbano. Esquemáticas alineaciones de cúbicos bloques de viviendas, monótonos y toscos, rodeados por los servicios necesarios para un funcionamiento autónomo respecto a la ciudad tradicional junto a la que se instalaban. Resulta paradójico que el formidable esfuerzo por lograr “viviendas decentes para todos los trabajadores”, que llevó a que la URSS fuera el mayor constructor del planeta en los años 70, sea juzgado tan solo con criterios estéticos por su falta de atractivo formal y material. Hatherley destaca que esos mirkorajón “existen todavía” y que “ninguno de ellos ha sido derribado”. El impulso dado por Jruschev a la construcción industrializada acabó con los excesos decorativos de años anteriores y lanzó la producción de bloques de viviendas idénticos que se pueden encontrar en todos los rincones de la antigua Unión Soviética. El tema residencial colectivo fue central en los esfuerzos de todos los países socialistas por lograr una vivienda digna y, más allá de responder a planificaciones centralistas, también tomó acentos diversos en muchos lugares, generando una compleja colección de ejemplos y propuestas, que finalmente componen un panorama de extraordinaria riqueza.

El tercero grupo de obras que estudia Hatherley es el de los condensadores sociales, dedicados al ocio y la cultura para la gente, donde “se habría de inculcar la ideología colectiva”. Entre otros edificios de este grupo se encuentran las casas del pueblo y los clubes de trabajadores, alternativos a los espacios de ocio y cultura prerrevolucionarios, muchos de ellos levantados por los sindicatos, no por el Estado. Esto permitió la realización de obras únicas, ideadas específicamente para el lugar en que se implantaban, en oposición a la construcción estandarizada de escuelas, cines, piscinas y salas de conciertos. A este grupo pertenece “parte de la arquitectura pura más rica de Europa del Este de cualquier época”. Como ejemplos, menciona en Moscú el Narkomfin de Guínzburg y la casa comunal del Instituto Textil de Nikoláyev, destacando los trabajos de Mélnikov, en especial el Club de trabajadores Rusakov, y la riqueza de la ciudad de Vilna en este tipo de edificios. En la casuística incluye palacios de bodas, comedores colectivos, Palacios de los Pioneros de Kiev y Moscú, y algunas bibliotecas singulares como la Nacional de Estonia en Tallin. En este extenso capítulo menciona también algunos cines, centros de vacaciones frente al mar Negro o el Báltico, e incluso iglesias y lugares de culto en Polonia, en especial la corbuseriana Arka Pana en Nowa Huta.

Los edificios altos son protagonistas de un capítulo propio, a los que considera obras “declarativas” al hacer posibles escenarios urbanos diseñados para hablar “de la unidad, la jerarquía o la coherencia de aquellas sociedades”. Hatherley ha identificado una “tendencia Socialista estatal de crear siluetas en el horizonte en los lugares más inverosímiles”, hecho que asocia con la coincidencia de la revolución rusa con la edad dorada de los rascacielos estadounidenses. A los altos edificios neogóticos de Rusia en la década de los 30, les sucedieron las altas torres de comunicación situadas en el centro de las ciudades, en Berlín oriental y en Varsovia, en Zagreb y en Belgrado, o en la periferia de Praga. Y el autor nos recuerda que la torre de televisión Ostankino en Moscú fue “la estructura creada por el hombre más alta del mundo”.

A pesar de que el rascacielos más famoso de la Revolución, el Monumento a la Tercera Internacional (1919), de Tatlin, nunca se construyó, si surgieron gigantescas moles en Moscú, hasta el punto de afirmar que “la nueva Moscú estalinista se parecía a la Nueva York anterior a la guerra”. Los edificios masivos de Moscú aún permanecen como emblemas del poder central soviético encarnado en los masivos rascacielos escalonados que aparecen rematados con pináculo de estilo gótico. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Universidad Estatal de Moscú forman parte de las ‘siete hermanas’ que componen una sinfonía de siluetas en el cielo de la capital rusa de las que quizá la Universidad sea “el más alto, opulento y parlante” de todos ellos. El autor considera que el único edificio, fuera de la capital rusa, que puede equipararse por completo con las ‘siete hermanas’ moscovitas “en términos de escala, costos, opulencia, centralidad urbana y efecto es el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia”.
Hatherley dedica otro capítulo al Metro de estos países, que tiene aspectos distintivos, en la medida en que supone una glorificación del medio de transporte colectivo, eficaz y sostenible, merecedor de un costoso cuidado espacial y estético, en el que a menudo se recurre a patrones historicistas del régimen anterior. Es muy interesante el relato de su recorrido por el metro de Moscú, experiencial y chispeante, sin dejar de ser una minuciosa la narración de la historia de la construcción y de los autores. Son páginas repletas de entusiasmo, que le llevan a considerar los metros de la Unión Soviética y sus satélites como “los microcosmos más convincentes de un futuro comunista que se puede atravesar, oler y palpar”. Resultan de palpitante actualidad las páginas dedicadas a presentar las especiales características de la estación del metro de Moscú que da acceso a la estación de Ucrania, y las que estudian el metro de Kiev y su específico repertorio formal y simbólico.

En el capítulo Reconstrucción analiza la manera en que los regímenes comunistas emprendieron, en determinadas ocasiones, vastas reconstrucciones de centros históricos que habían sido destruidos durante la Revolución o las guerras mundiales, con ejemplos notorios en el caso de Varsovia y en los de San Petersburgo, Riga, Gdansk, Dresde y Berlín. No solo intentaban demostrar que tenían una capacidad única para preservar el patrimonio nacional, también daban una opción al nacionalismo cultural dentro del sistema.
Tras dedicar algunas páginas a la improvisación, donde agrupa elementos arquitectónicos y urbanos que parecen no proceder de la planificación, que se presentan como espontáneas manifestaciones de creatividad que el autor ha encontrado en sus viajes, concluye ocupándose de los memoriales, de los abundantes monumentos conmemorativos que el estado levantó para ensalzar los valores que representaba y que mitificaba la sociedad comunista, buscando tanto “rendirse un homenaje a sí mismos”, como dejar memoria de un tiempo excepcional, algo que lograron, aunque el presente les haya vuelto la espalda.

El placer de leer el entramado de sensaciones y datos que se acumulan en Paisajes del comunismo abre una generosa ventana sobre uno de los periodos más despreciados y desconocidos de la historia de la arquitectura moderna. Owen Hatherley incita a profundizar en las obras comunistas, sin renunciar a emplearlas como un laboratorio con numerosos experimentos de los que extraer conclusiones, ni renunciar a ponerlos en paralelo con la arquitectura de Occidente en los mismos periodos. También lamenta que el rechazo popular a la arquitectura comunista tras caer el Muro de Berlín haya truncado la carrera de algunos buenos arquitectos que trabajaron al final de aquel periodo, pero aún más lamentable es el abandono del patrimonio anterior a 1989, por razones ideológicas y porque muchos edificios que eran estatales han quedado sin uso ni presupuesto de mantenimiento, provocando un holocausto arquitectónico de proporciones gigantescas.
Quienes hemos viajado por estos mismos países somos conscientes del abandono en que se encuentra buena parte del patrimonio dejado por el periodo comunista en el Este de Europa, cuya desaparición supondría una pérdida de proporciones descomunales. La vindicación desde el oeste debería ser lo suficientemente intensa como para que los propios ciudadanos de antiguos países del este saltaran por encima de los recuerdos negativos asociados al tiempo en que fueron construidos y los considerasen en relación al valor experimental y patrimonial que sin duda suponen. Libros como Paisajes del comunismo invitan a mirar en las zonas abandonadas y oscuras de la cultura del siglo XX, remueven las asentadas rutinas del pensamiento generalizado y reflexionan con originalidad sobre la manera en que aquellas ideas y obras se presentan ante quienes tienen el placer de buscarlas y mirarlas sin prejuicios.