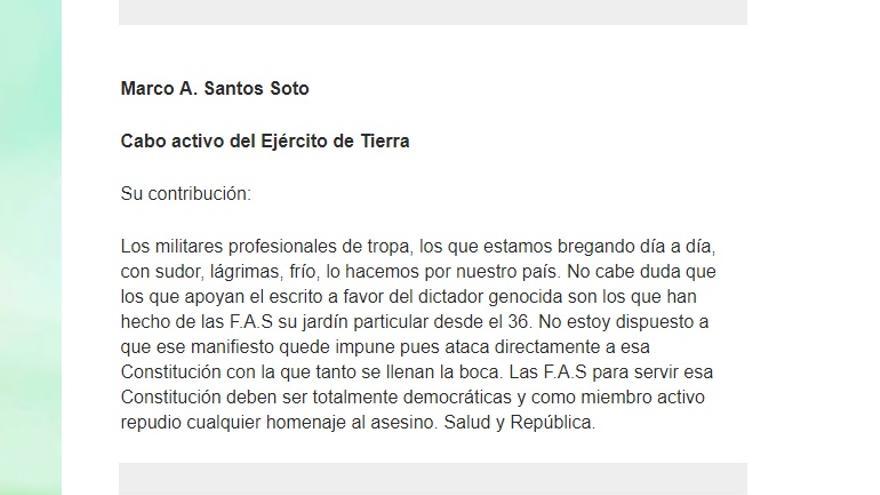Fuente: https://blogs.elpais.com/
Por: EL PAÍS | 15 de enero de 2015
Expedientes personales en el Archivo Militar de Segovia.
Por Ángel Viñas
Todo historiador que no se contente con la mera divulgación o el vulgar refrito y que aspire a abrir brecha en la interpretación del pasado aspira a localizar el mayor abanico posible de fuentes para explorar dimensiones desconocidas o poco conocidas. El abanico es muy amplio. La selección depende del objeto de la investigación. La prensa, por ejemplo, puede ser fundamental para unos y escasamente relevante para otros. En historia contemporánea española (guerra civil, franquismo, transición) y dependiendo del ámbito a explorar el recurso, mayor o menor, a archivos es con frecuencia inexcusable.
Desde 1976 hemos asistido a un lento reconocimiento de esta banalidad. Poco a poco han ido abriéndose los archivos, no sin dificultades. Esto ha permitido a los historiadores (españoles o no) hacer avances considerables al fundir las fuentes españolas con las extranjeras. ¿Resultado? El stock de conocimientos ha aumentado en progresión geométrica en comparación con el período anterior.
Pero el pasado asusta. Muchos temen que los archivos contengan demasiados esqueletos. Es un temor profundamente irracional. Un Estado puede verse muy afectado por errores de política (lo vivimos en los momentos actuales). Difícilmente por lo que se descubra sobre lo que ya no existe.
En ciertos casos, por ejemplo en Defensa y en Exteriores (no hablemos de Gobernación o Interior), la apertura de archivos se ha parado. Las quejas de los historiadores han ido a parar al cubo de la basura. Hemos llegado a una situación en la que España ha quedado relegada al farol de cola de la UE. Al Gobierno no parece haberle preocupado lo más mínimo.
Habrá, pues, que recurrir a archivos extranjeros. Las condiciones, aquí, son buenas. He pasado unas cuantas semanas estudiando los informes que los agregados de Defensa británicos escribieron sobre las FAS franquistas de cara a dar una conferencia en Barcelona sobre la UMD. Las vergüenzas que en los primeros años de la transición detectaron algunos historiadores (estoy pensando, por ejemplo, en Gabriel Cardona) o sociólogos se confirman plenamente.
Con estas líneas pretendo insuflar un hálito de esperanza a los contemporaneístas españoles y sacar los colores a los titulares de los Ministerios en cuestión. No es un pataleo. Al fin y al cabo sus nombres quedarán empañados y si de algo podemos estar seguros es de que no se eternizarán en sus cargos. ¿Y quién sabe? A lo mejor tras las próximas elecciones generales la apertura de archivos se reanuda.
Gernika, tras ser bombardeada en abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana.
Por el momento me basta con señalar que en los países más interesantes para estudiar el pasado español los archivos suelen abrirse tras un plazo de cierre de 25/30 años (en el primer caso como ocurría antes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). Esto significa que en los archivos de Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Europea la documentación generada sobre España bordea las elecciones generales de 1982.
Me apresuro a señalar que no toda la documentación hasta 1982 ya es accesible. Hay papeles que por razones de seguridad o de protección de intereses legítimos del Estado, tienen fijado un plazo de cierre más largo. Pero, no nos engañemos, en Berlín, Washington, París, Londres o Bruselas, muchas de las dimensiones centrales de la evolución política, económica y social española son perfectamente analizables con la masiva documentación acumulada y en proceso de apertura. Probablemente los ilustres titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, tan protectores del pasado, se llevarán más de alguna sorpresa cuando los historiadores españoles entren (entremos) a saco en dicha documentación.
Es más, la tendencia apunta hacía un paulatino recorte de los plazos de cierre y hacia una mayor transparencia en la gestión de las Administraciones. En el Reino Unido, por ejemplo, para ciertos ámbitos se han reducido a 20 años. Ahora que México está, por razones de todos conocidas, en la primera página de los periódicos españoles no estará de más informar al lector de mis impresiones al visitar, hace un par de meses, su archivo diplomático. En locales y con facilidades con respecto a los cuales los historiadores españoles solo podemos soñar, la documentación se abre, en muchos casos, a los doce años, es decir, transcurridos dos sexenios. Hace casi tres años México ha renovado igualmente su Ley Federal de Archivos.
En los casos mencionados todo el acceso a fondos está reglado con sus plazos correspondientes. Estamos lejos de las chapuzas de Exteriores. Las disposiciones son claras y terminantes. Las excepciones también. Nos servirá de contraste el caso francés. Lo traigo a colación porque, en general, la derecha española ha tenido tradicionalmente sus sospechas ante la influencia que el país vecino solía ejercer sobre el pensamiento progresista español (también sobre el reaccionario, como lo muestra el señero ejemplo de Don José Calvo Sotelo). Pues bien, la masa de documentación sobre deliberaciones de las autoridades, incluido el Gobierno, y las relaciones exteriores de Francia se abre 25 años tras la fecha del documento más reciente que figure en los correspondientes expedientes. O a los 50 años en temas relativos a la defensa nacional y los intereses fundamentales del Estado en la conducción de la política exterior y de seguridad.
Los franceses consideran como excepciones absolutas los documentos con información que permita concebir, fabricar, utilizar o localizar armas nucleares, biológicas, químicas u otras cuyo empleo genere efectos de nivel análogo. Nadie podría objetar a medida tan prudente.
El Reino Unido es más circunspecto. La regla general es la de los 30 años. La prensa aguarda con impaciencia las informaciones sobre los temas a los que se haya aplicado cada año la apertura anual. Una información detallada se pone en línea. Cierto es que las autoridades han sido reticentes tradicionalmente en el acceso a la documentación relacionada con el servicio de seguridad interior y contraespionaje (MI5). En la actualidad, el ritmo de apertura de sus expedientes se ha acelerado. Si en un principio afectaba a los años de la primera y segunda guerras mundiales hoy ya se abren expedientes del período de la guerra fría. La única excepción global que conozco (y, en mi humilde opinión, un tanto inexplicable) es la del servicio de inteligencia exterior (MI6). En este caso, incluso los expedientes relativos a la guerra civil española siguen cerrados a cal y canto. Se ha publicado una historia oficial sobre los primeros cuarenta años del servicio que cubren hasta los inicios de la guerra fría, pero su información sobre España (en la guerra civil el MI6 desempeñó, según todos los indicios, un papel sumamente relevante) es decepcionante.
No hay mucho que decir del caso norteamericano que los historiadores especializados no conozcan. Si bien en los años de la Administración del Bush hijo el ritmo de desclasificación se ralentizó, en la actualidad ha vuelto por así decir a la normalidad. Bien en los archivos centrales, bien en los de las bibliotecas presidenciales hay masas documentales sobre la evolución española. Y, naturalmente, sobre los temas más diversos.
Franco y Eisenhower se abrazan durante la visita oficial del presidente de EE UU a España en 1959. / EFE
Hace más de treinta años la naciente España democrática se permitió dar una pequeña lección a la Administración norteamericana en materia de apertura. Partiendo del principio de que la democracia española no tenía porqué ocultar las vergüenzas del franquismo, se permitió airear la densa maraña de estipulaciones secretas que habían acompañado a los acuerdos públicos de 1953 cuando en Washington nadie pensaba en darlos a conocer. Esta pequeña ventaja, que se mantuvo durante bastante años, se ha tornado en desventaja absoluta. Hoy es posible conocer muchas de las reflexiones de la diplomacia estadounidense en tanto que, medrosamente, los españoles hacemos todo lo posible por evitar que alguien (sin duda con aviesas intenciones) pueda penetrar en nuestros pequeños secretitos.
Todo esto son juegos malabares y maniobras retardatarias. El ministro de Defensa podrá muy bien querer tapar el funcionamiento de la «casa» durante los años del franquismo. Sin embargo, el análisis que cualquier historiador puede hacer (es cuestión de recibir la necesaria subvención y las extranjeras suelen ser más elevadas que las migajas que distribuye el Gobierno actual) de la comparación entre los informes alemanes, británicos, franceses y norteamericanos sobre las FAS franquistas pondría de relieve muchas vergüenzas. Con la desventaja de que no encontrará, probablemente, demasiados elementos positivos.
En definitiva, querer poner cadenas a la investigación es como querer poner vallas al viento. Hasta ahora hemos de reconocer, eso sí, a los responsables de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, su capacidad de romper los sueños de innumerables historiadores que trabajaban (o que habrían querido trabajar) sobre temas relacionados con asuntos de sus respectivos Departamentos. Sueños que, llegado el momento, se habrían materializado en libros, artículos, tesis doctorales y, en definitiva, en un mejor reconocimiento de los obstáculos que se han interpuesto en la búsqueda colectiva de los españoles para reanudar el enlace con la modernidad política, institucional y militar.
¿Sueños rotos? La respuesta es negativa. Sobre los políticos de hoy, como sobre los de ayer, tarde o temprano recaerá el juicio implacable de la historia. A muchos no les importará. A otros sí. A largo plazo, todos muertos. Pero un país que no mira hacia el pasado está condenado a no poder construir bien el futuro.
Y, si no, que se lo pregunten a los alemanes que tienen su propia experiencia, mucho más negra que la española. ¿De qué sirvió la «amnesia» temporal que reinaba tan campante en la RFA durante los años cincuenta del pasado siglo?
Un consuelo es que por debajo de los niveles decisionales superiores no son muchos quienes se alegran del parón. En mi deambular por una multitud de archivos no he encontrado a ningún funcionario con la más mínima responsabilidad en materia de manejo de documentos que no esté dispuesto a dar todas las facilidades de acceso posibles. Mientras haya gente de ese talante, no todo estará perdido.
Ángel Viñas es presidente de ASEHISMI (Asociación Española de Historia Militar) y catedrático emérito de la Universidad Complutense. En su web está realizando un resumen de los resultados de la lupa británica aplicada a las FAS.