Fuente: http://www.elpais.com
El autor conversa con el historiador Michael Ignatieff sobre el descrédito de la democracia. El canadiense, que durante un tiempo cambió la universidad por la política, sentencia: “El Estado es la solución, no el problema”.
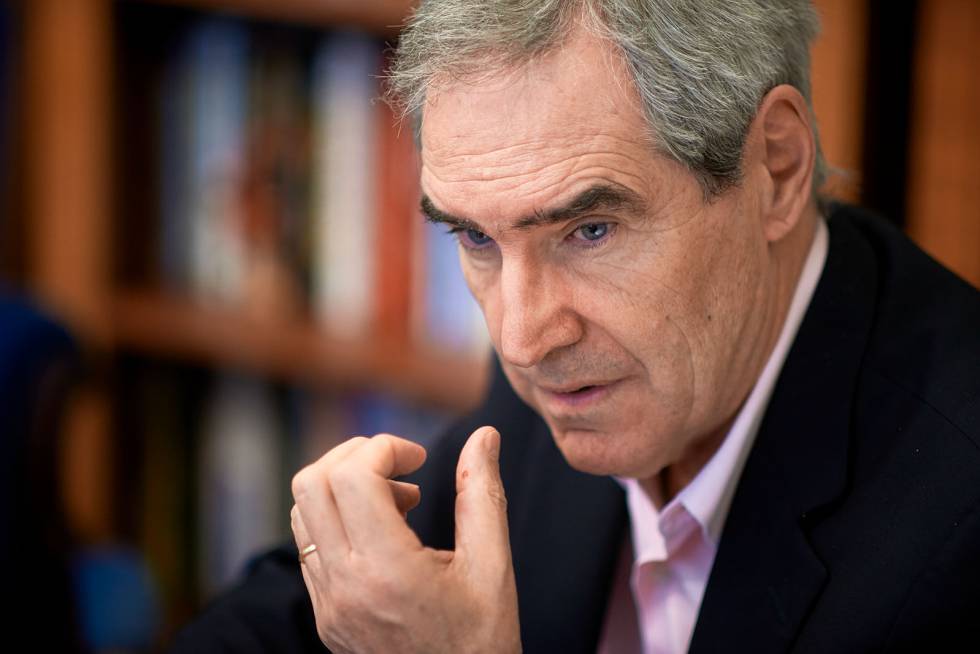
Michael Ignatieff (Toronto, 1947), historiador, profesor universitario, intelectual comprometido, cosmopolita, que cambió durante un tiempo la universidad por la política, y volvió a la academia, es el nuevo Rector de la Central European University (CEU) de Budapest. La CEU es una institución académica de posgrado en inglés, de investigación y enseñanza avanzadas, cuyos rasgos distintivos, basados en las mejores tradiciones intelectuales de Norteamérica y Centroeuropa, son la diversidad internacional de sus estudiantes y profesores y el pensamiento crítico. Sus casi 1.500 estudiantes de máster y doctorado proceden de 110 países diferentes y hay profesores visitantes de 39 nacionalidades, entre los que me encuentro. Fundada por George Soros en 1991, es un modelo de educación internacional, de conocimiento en humanidades y ciencias sociales, y de compromiso con la construcción de sociedades libres y democráticas.
«Tras mi experiencia, hacer política y no solo pensar en ella, he acabado respetando a los políticos mucho más de lo que creía.»
Del enfoque interdisciplinario de la institución y su perspectiva global, sin olvidar las raíces nacionales, de la democracia, de la pasión por el conocimiento, de la crisis política y del compromiso de los intelectuales conversé con Ignatieff en su despacho en la mañana del pasado 24 de octubre.
PREGUNTA. Como historiadores, echamos la vista atrás y comprobamos que el consenso social democrático que funcionó en Europa durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial —y después de la caída del comunismo, del fin del apartheid, de las dictaduras en Latinoamérica…— se ha roto. Todas las certezas que teníamos a finales del siglo XX en torno al Estado benefactor, el empleo, el futuro sólido y estable para los jóvenes, han sido sustituidas por el miedo, el descontento y la indignación frente a los políticos, la crisis de valores democráticos básicos, el surgimiento de nuevos populismos. En Europa hay abundantes ejemplos de eso y parecen revivir algunos de los fragmentos más negros de su historia en el siglo XX.

RESPUESTA. Estamos confundidos y alarmados porque la narración o exposición de los hechos que funcionó hasta 1989 se ha ido quebrando en diferentes fases. Era la narración de Francis Fukuyama y el fin de la historia, de las transiciones a las democracias modélicas, de la cultura de un bienestar irreversible. Funcionó en Europa. España era el mejor ejemplo, pero también Portugal, Grecia y los países del centro y este de Europa que salían del comunismo. Había algo de ingenuo y simple en esa narración, que comenzó a romperse en Yugoslavia, cuando la democracia llegó en forma de guerra étnica. Además, la prosperidad de los noventa fue acompañada de profundas desigualdades. El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión y forzó otra narración, frente al islam. A partir de 2007, el miedo ya no se debía sólo al terrorismo, sino a la quiebra del sistema financiero, a la desconfianza frente a políticos corruptos que robaban y se burlaban de la gente. Y en los últimos años, después de los atentados terroristas en Europa Occidental, organizados y perpetrados desde dentro de las sociedades democráticas, el miedo al otro, al extraño, se ha hecho más profundo. Porque el fundamento del Estado democrático liberal era: “No os preocupéis; os protegemos”. Pero ya no protege, ni de los ataques desde fuera, ni de la quiebra del sistema desde dentro. Es una crisis del Estado, de las élites y de la narración que los sostenía.
P. La crítica a la política y a los políticos está clara, pero la desconfianza se extiende también hacia los intelectuales, o a los encargados de generar explicaciones o nuevas narraciones para los políticos y la sociedad. Max Weber pensaba que ciertas profesiones no eran aptas para dar el salto desde ellas a la política, aprender de la política haciéndola y no pensándola, y una de ellas era la de profesor de universidad. La historia, desde Maquiavelo hasta el presente, aporta excelentes ejemplos de pensadores y profesores universitarios que intentaron hacer carrera política y fracasaron. Tú eras profesor universitario, intelectual, y decidiste lanzarte a la política, pasar desde Harvard primero al liderazgo en el Partido Liberal de Canadá y competir después por la presidencia del país. Saliste derrotado y escribiste una sincera y admirable narración sobre esa experiencia traumática: Fire and Ashes: Success and Failure in Politics (2013), que fue editado al año siguiente en español (en Taurus) y muchos lectores conocen. ¿Cómo ves ahora, tras volver a la universidad, más allá de esa reflexión sobre el fracaso ya escrita, la relación entre el intelectual y la política?
«La desconfianza se extiende también hacia los intelectuales, o a los encargados de generar nuevas narraciones para la sociedad.»
R. Es un lugar común entre los intelectuales despreciar a los políticos: no tienen ideas, no piensan, son corruptos… El problema es que los intelectuales nos interesamos mucho por las ideas, seguimos ideas, y un buen político se preocupa del poder (el “fuego” del poder). Es verdad que la función de los intelectuales es producir narraciones que expliquen los hechos, guiar a la sociedad para escoger las opciones y alternativas apropiadas. Pero algunos políticos tienen un increíble talento para hacer eso, son brillantes narradores. Barack Obama es un buen ejemplo. Tras mi experiencia, hacer política y no sólo pensar sobre ella, he acabado respetando a los políticos mucho más de lo que creía. Uno puede, como pensador, tener una idea maravillosa, pero el político de una pequeña comunidad o provincia le recuerda que eso no va a funcionar allí. Algunos políticos poseen una destreza para el oficio que yo nunca tuve. Tienen oído, olfato, la capacidad para decirte: tú te crees un gran intelectual, pero en Cádiz, en Sevilla, en el País Vasco eso no va a resultar bien. La democracia no puede funcionar sin esa clase de conocimiento, de juicio político, y los intelectuales no suelen respetarlo. Puede ser que Angela Merkel no sea una gran pensadora, pero acumula más conocimiento de Alemania en uno de sus dedos pequeños que todos lo intelectuales en sus dos manos. Tenemos que respetar eso. Es verdad que muchos son corruptos, ladrones, no tienen ninguna sensibilidad hacia la gente que sufre. Pero a los buenos hay que decirles: gracias.
P. Pero en un momento en el que una parte de la sociedad ha perdido la fe en la vieja política y en sus representantes, el discurso de fortalecer las instituciones democráticas, apelar al sentido de responsabilidad, a nuevas formas de hacer política, con nuevas virtudes, es muy difícil de transmitir. El sistema, dicen, está podrido, la democracia burguesa no es la auténtica democracia. Donald Trump ha basado una buena parte de su campaña en hacer creer a la gente que el sistema político estadounidense está amañado, es fraudulento, algo que siembre un montón de dudas e incertidumbres y que puede tener consecuencias notables, tanto si gana las elecciones como si las pierde. Siguiendo con tu argumento, ¿cómo explicas todo eso a los jóvenes, muchos de ellos representados por quienes acuden a estudiar, desde muy diferentes lugares del mundo, a la Central European University?
«La gente volvería a confiar en el Estado si este cuidara de ellos y no fuera patrimonio de las élites. No hay solución fuera de ese marco legal.»
R. Tenemos que ser críticos con los políticos, pero no proyectar toda la sombra de la duda sobre la democracia representativa. Existe una clara polarización en la política, en polos, izquierda y derecha, que parecen irreconciliables, pero esa polarización es parlamentaria, democrática, no se manifiesta en una violencia armada, paramilitar, fuera del Parlamento, como en los años veinte y treinta del siglo pasado. Yo soy un liberal socialdemócrata que cree que el Estado es la solución y no el problema, que puede y debe proteger a los ciudadanos. La gente volvería a confiar si el Estado cuidara de ellos y no fuera el patrimonio de las élites. No hay solución fuera de ese marco legal democrático, y los populismos, de derecha o izquierda, no lo son. Soy un enérgico defensor de la democracia representativa y me opongo a los referendos. Se elige a los políticos y se les da la oportunidad de que tomen las decisiones en el Parlamento. No se puede dejar el futuro de un país en manos de un referéndum. El referéndum debilita la democracia. La gente no está harta de elegir a políticos/élites, sino a políticos irresponsables, que roban. El horizonte de la democracia está ahí, ahora, no en un supuesto futuro radiante al que hay que llegar. No hay un mañana radiante, sin democracia, y sin una constante lucha por ser más justos, generosos, solidarios. No vamos a alcanzar nunca Jerusalén, la ciudad celestial.
La conversación acaba con una idea que compartimos sobre la función de la universidad: llevar la razón, los argumentos, la ciencia y el conocimiento a los asuntos cotidianos de la vida democrática. Eso es lo que nos mueve a enseñar, investigar, viajar, comprometernos frente a las mentiras, la propaganda y la manipulación, el constante desprecio del conocimiento. En palabras de Ignatieff en el discurso de toma de posesión como rector, “si nos preocupamos del conocimiento, si de verdad estamos interesados en separar el grano del conocimiento de la paja de la ideología, del partidismo (…) estaremos cumpliendo con la parte que le corresponde a la universidad de llevar el orden de la razón a nuestras vidas”.
Julián Casanova es historiador.


