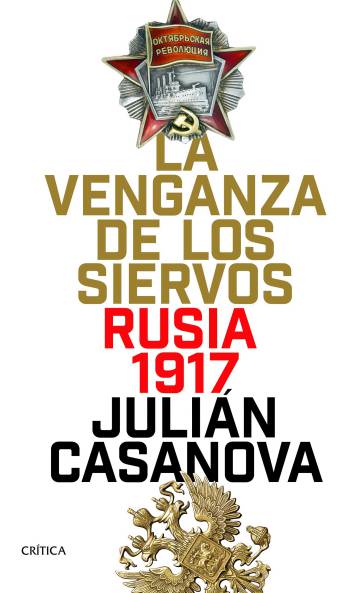Fuente: http://www.infolibre.es
Julián Casanova contacta @infolibre.es @CasanovaHistory
Publicada el 31/05/2021 a las 06:00 Actualizada el 31/05/2021 a las 16:57
La Primera Guerra Mundial no acabó en 1918. El fin oficial de las hostilidades, tras más de cuatro años de guerra, firmado por los representantes aliados y alemanes el 11 de noviembre de 1918 en un vagón de tren cerca de Compiégue, no inauguró una posguerra pacífica. El mundo contempló varias revoluciones, guerras civiles, guerras de independencia, conflictos étnicos y levantamientos anticoloniales en un escenario marcado por dos cambios decisivos: la revolución bolchevique en Rusia y la lucha por el legado de los imperios que se desintegraron en 1917-18, acompañados de la creación de nuevos estados-naciones, disputas territoriales y desplazamientos masivos de población. El paramilitarismo y las milicias armadas alimentaron un nuevo cultivo de la violencia política, con desastrosas consecuencias.
Formaciones paramilitares habían surgido antes de 1914 en Rusia, en el Ulster, para preservar la Unión de Irlanda con Gran Bretaña, en la guerra de los Balcanes y en Hungría, donde el ideólogo antisemita Miklós Szemere había propugnado introducir batallones universitarios como el primer paso para la creación de un ejército nacional independiente. Pero como fenómeno establecido como fuerzas irregulares frente a las formaciones militares convencionales, el paramilitarismo necesitó, para expandirse y consolidarse, el vacío de poder dejado por la quiebra de los Estados imperiales durante y después de la Primera Guerra Mundial.
Con los ejércitos regulares en desbandada, algunos oficiales comenzaron a reclutar voluntarios organizados en unidades que llevaban el nombre de su lugar de origen, del comandante que la dirigía o de figuras carismáticas que habían destacado en los combates. Junto a excombatientes aparecían jóvenes que no habían tenido la oportunidad de luchar y a quienes las formaciones paramilitares les ofrecían una oportunidad de demostrar su odio al bolchevismo, pero también de robar, violar, extorsionar, bajo la retórica común de la creación de un “nuevo orden”.
La inmensa mayoría de los cientos de miles de activistas paramilitares en Europa central tenía entre 20 y 30 años y algunos menos de 18. Eran jóvenes radicales que no habían estado en el frente, los “retoños adolescentes” de la generación de la guerra. Los jóvenes que entraron en masa en las SA, formadas en 1920 como grupos de defensa en los mítines nazis frente a sus oponentes izquierdistas y que copiaban a las unidades paramilitares de los Freikorps, habían nacido después de 1920.
Políticamente eran ultraderechistas que odiaban a las nuevas repúblicas, a los socialistas y comunistas traidores y a la burguesía cobarde que no se había rebelado contra la derrota y la revolución.
Las formaciones paramilitares salidas de la guerra y de la “cultura de la derrota” compartían el odio al bolchevismo, a los judíos y a las mujeres “politizadas”. Era una amenaza que había nacido en Rusia con la revolución de octubre de 1917 y que se había propagado a otros países en noviembre del año siguiente con la proclamación de repúblicas democráticas en Alemania, Austria y Hungría. La revolución había destruido, o amenazaba con destruir, las jerarquías sociales, los valores de orden, las autoridades e instituciones tradicionales. La contrarrevolución significaba precisamente impedir que esa pesadilla se hiciera realidad, reparar los daños de la derrota y de la humillación nacional. Una venganza violenta contra los responsables de subvertir las normas incuestionables hasta ese momento, la tríada “eslavo-judía-bolchevique”.
Ese combate contra el feminismo, compartido por muchos de los oficiales que habían combatido en los ejércitos alemán y austrohúngaro, era la mejor forma de mostrar su hombría y de restablecer el orden y la autoridad. El desprecio del socialismo y de la participación de las mujeres en política se oponía al elogio de la virilidad, de la camaradería, del sacrificio, del respeto por las jerarquías y del amor a la patria. Era también el contraste entre el mundo ordenado del soldado disciplinado y el caótico de las turbas politizadas y afeminadas.
Reconocidos historiadores especialistas en el fascismo han subrayado que la violencia fue tan intrínseca a la práctica del movimiento y a su ideología que no puede ser tratada meramente como un aspecto de su historia. Fascismo y violencia fueron unidos desde el principio. Squadristi y fascistas en general vieron la violencia no simplemente como un instrumento en la lucha política, sino como un “eje”, el “elemento unificador” de su misma existencia.
El movimiento contrarrevolucionario, antiliberal y antisocialista se manifestó muy pronto en Italia, durante la profunda crisis posbélica que sacudió a ese país entre 1919 y 1922, se consolidó a través de dictaduras derechistas y militares en varios países europeos y culminó con la subida al poder de Hitler en Alemania en 1933. Una buena parte de esa reacción se organizó en torno al catolicismo, la defensa del orden nacional y de la propiedad.
Tras la Primera Guerra Mundial, la caída de las monarquías, el espectro de la revolución y la extensión de los derechos políticos a las masas hicieron que un sector importante de las clases propietarias percibiera la democracia como la puerta de entrada al gobierno del proletariado y de las clases pobres. Temerosos del comunismo, se inclinaron hacia soluciones autoritarias. La crítica a los parlamentos y a la democracia ganó terreno. La cultura del enfrentamiento se abrió paso en medio de una falta de apoyo popular a la democracia.
La ultraderecha forma parte del fragmento más negro de esa historia de Europa hasta 1945 y de España hasta 1978. En la actualidad no necesita rechazar la democracia parlamentaria ni cerrar o destruir parlamentos. Tampoco está en su agenda ofrecer soluciones radicales de eliminación sistemática de sus oponentes. Le sirve socavar la democracia desde dentro, hacerla más frágil, quebrar sus perspectivas ético-políticas. Hacer todo eso además en nombre de la libertad. En los años treinta del siglo pasado mucha gente se lo creyó y aceptó estar organizada conforme a estrictas normas autoritarias, pasando por encima de quienes resistieron. La historia rima.
_____________
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
Publicamos este artículo en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información y el análisis que recibes dependen de ti.
Más contenidos sobre este tema: